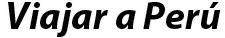Un espectáculo que nace de lo sagrado
Un espectáculo que nace de lo sagrado

Un danzante ejecuta un salto acrobático, mostrando su vistoso traje blanco y rojo con detalles dorados—mientras sostiene unas tijeras en alto, cerca de una pared de piedra bajo un cielo azul intenso.
En lo alto de los Andes centrales, cuando el violín y el arpa empiezan a dialogar, se escucha un chasquido metálico que corta el silencio: las tijeras. Así comienza la Danza de las Tijeras, una tradición que mezcla destreza física, música hipnótica y un simbolismo tan profundo como las montañas que la vieron nacer.
Originaria de las antiguas provincias chankas —en los territorios actuales de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac— esta danza se ha expandido a otras regiones, incluidas Lima y Arequipa, y hoy es un emblema de la identidad andina. El Perú la declaró Patrimonio Cultural de la Nación en 1995 y, en 2010, la UNESCO la incluyó en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
 ️ De ritos ancestrales al sincretismo colonial
️ De ritos ancestrales al sincretismo colonial
Mucho antes de la llegada de los españoles, los pueblos chankas practicaban ceremonias en honor a los apus, espíritus de las montañas, y a las wak’as, lugares sagrados. Los sacerdotes de estos rituales —conocidos como tusuq laykas— usaban música y movimientos en trance para comunicarse con las fuerzas de la naturaleza.
Con la conquista, la Iglesia los persiguió como “hechiceros”. Para sobrevivir, sus descendientes adaptaron los rituales al calendario católico: fiestas patronales, celebraciones agrícolas y procesiones. La danza se convirtió así en un puente entre dos mundos, donde las invocaciones ancestrales convivieron con las imágenes de santos y vírgenes.
 El danzante: elegido y retador
El danzante: elegido y retador

Cinco danzantes, con vistosos trajes dorados y blancos, manejando tijeras en un paisaje montañoso, realizan una danza andina de Apurímac. Escena vinculada a Danza andina, tijeras, atipanakuy, danzante, danzaq, Saqras, gala, Supay, Apus, Pachamama, violín, arpa andina, tusuq laykas, sincretismo, ritual, patrimonio cultural, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, acrobacia, tradición ancestral, fiesta patronal, música andina, chasquido metálico, ofrenda, prueba de valor, prueba de sangre, José María Arguedas,…
Quien baila esta danza no es un artista cualquiera: es el danzaq, considerado un intermediario entre lo humano y lo divino. La vocación se transmite de maestro a discípulo, y muchos relatan que la llamada les llegó a través de sueños, enfermedades o la herencia de un ancestro.
El pueblo lo llama “Supaypa Wasin Tusuq”, “el danzante en la casa del diablo”. Pero el Supay de la cosmovisión andina no es el demonio cristiano: es el guardián de las profundidades de la tierra, dueño de los minerales. Bailar es un pacto de reciprocidad: el danzante entrega esfuerzo y sacrificio; a cambio, obtiene fuerza y protección para su comunidad.
 Un vistazo en fotos
Un vistazo en fotos
 Las tijeras: música de metal y leyenda
Las tijeras: música de metal y leyenda
El corazón de la danza son las tijeras, dos láminas de metal de unos 25 cm, llamadas “hembra” y “macho”. Al chocar producen un timbre agudo que guía cada paso.
Una antigua leyenda cuenta que fueron forjadas por los auquis, espíritus de la montaña, en la laguna de Yauruviri. Cada par de tijeras tiene nombre y dueño; cuando un danzante muere, se entierran con él o se heredan a un discípulo digno. Su sonido, dicen, ahuyenta los malos espíritus y purifica el espacio.
 Violín, arpa y canto andino
Violín, arpa y canto andino
El acompañamiento musical lo forman violín y arpa andina, a veces con cantores que entonan coplas en quechua o español.
- De día suena en tono mayor, alegre y festivo.
- De noche, en tono menor, envuelve en un ambiente de misterio.
Melodías como el Pasacalle, la Wallpa Wajay (cuando canta el gallo a las tres de la mañana) o el Tunki, canto de despedida, marcan los distintos momentos de la fiesta.
 ️ Competencia ritual El Atipanakuy: duelo de valor
️ Competencia ritual El Atipanakuy: duelo de valor

Un grupo de danzantes y músicos andinos, ataviados con trajes coloridos y vistosos, ejecutan una danza de tijeras en una formación piramidal sobre una roca, al aire libre con un cielo azul de fondo.
La esencia de la danza es el Atipanakuy (también llamado hapinakuy o tupanakuy) es la competencia ritual entre dos danzantes. Un duelo en el que dos danzantes se retan a superar la dificultad de los pasos. Cada turno eleva la exigencia: saltos acrobáticos, giros imposibles, pruebas de equilibrio. No es un espectáculo deportivo, sino un duelo espiritual:
- Cada danzante debe superar al otro en dificultad, sin caerse ni perder el ritmo.
- Si uno se rinde, es señal de que ha perdido el favor de los espíritus.
- Gana quien logra mantener la técnica, la gracia y el coraje hasta el final.
- El público juzga no solo por habilidad, sino por devoción, silencio y dignidad.
El ganador recibe el título de “Mamani” (padre espiritual) y se le considera un guardián de la tradición.
 Momentos en imágenes
Momentos en imágenes
 Secuencia del baile: De lo profano a lo sagrado
Secuencia del baile: De lo profano a lo sagrado
La danza sigue una secuencia estricta, con progresión creciente de riesgo, simbolizando el viaje del alma hacia lo divino:
“La sangre no es dolor, es vida que devuelve a la Pachamama.”
— Testimonio de un maestro danzante de Paucará
 Traje de gala: un arcoíris en movimiento
Traje de gala: un arcoíris en movimiento
En celebraciones modernas, bailarinas acompañan con blusas bordadas, faldas waly de tonos intensos y sombreros con flores, como guardianas de la memoria.
La vestimenta del danzante es una obra de arte viviente, con significados profundos:
 Para el danzante masculino (danzaq/gala):
Para el danzante masculino (danzaq/gala):
- Pantalón rojo de paño – Color de la sangre y la vida.
- Cintas multicolores – Representan los colores del arcoíris, puente entre mundos.
- Pechera y casaca bordadas – Lentejuelas, espejos y franjas doradas reflejan la luz celestial.
- Sombrero adornado con plumas, flores y cintas – Símbolo de conexión con los apus.
- Guantes, medias y zapatillas – Protegen y permiten el contacto directo con la tierra.
- Tijeras hembra y macho – El alma de la danza.
 Para la bailarina (en algunas variantes modernas):
Para la bailarina (en algunas variantes modernas):
- Blusa blanca con banda roja/azul
- Waly (falda larga) roja o guinda
- Sombrero con flores o plumajes
- Pañuelos y zapatillas
Cada prenda es costurada con amor, y muchas son heredadas de generación en generación.
 Regiones y calendario festivo
Regiones y calendario festivo
Hoy la danza se practica en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Arequipa y Lima, con mayor intensidad entre abril y diciembre, coincidiendo con fiestas patronales y festividades agrícolas. Cada región aporta su estilo: en Ayacucho se llama danzaq, en Apurímac Saqras y en Huancavelica Gala.
 ️ Transmisión oral y formación de los danzantes
️ Transmisión oral y formación de los danzantes

Un grupo de danzantes, portando vistosos trajes y arpas andinas, desfila ante una multitud congregada en graderías frente a unas ruinas; un danzante lleva una máscara colorida y avanza con un paso delicado.
La enseñanza es exclusivamente oral y práctica, transmitida de maestro a discípulo desde la infancia. No hay escuelas formales, sino casa-taller.
- Los niños comienzan a bailar antes de los 8 años.
- Aprenden primero a caminar de puntas, luego a sostener las tijeras, y finalmente a enfrentar las pruebas.
- Hay un periodo de iniciación: ayuno, abstinencia sexual, evitar palabras malévolas.
- Se cree que quien no es “llamado” por los espíritus no puede bailar bien, aunque tenga técnica.
Muchos danzantes son también curanderos, médicos tradicionales o líderes comunitarios.
 Reconocimientos: UNESCO y patrimonio nacional
Reconocimientos: UNESCO y patrimonio nacional
- 1995: declarada Patrimonio Cultural de la Nación.
- 2010: inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.
- 2017: mediante la Ley N.º 30691, el Congreso del Perú declaró el 16 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la Danza de las Tijeras, con el fin de honrar y difundir esta manifestación ancestral originaria de la civilización chanka.
La justificación de la UNESCO destaca:
La danza de las tijeras expresa la resistencia cultural de los pueblos andinos, su capacidad de transformar el sufrimiento colonial en arte, y su vínculo profundo con la naturaleza y lo sagrado.
 La danza hoy: Desafíos, revitalización y turismo cultural
La danza hoy: Desafíos, revitalización y turismo cultural

Dos danzantes de tijeras, con coloridos trajes bordados y grandes tijeras, posan en una escena nevada junto a un lago, mostrando una tradición andina llena de orgullo. Escena vinculada a Danza de las tijeras Danza andina, tijeras, atipanakuy, danzante, danzaq, Saqras, gala, Supay, Apus, Pachamama, violín, arpa andina, tusuq laykas, sincretismo, ritual, patrimonio cultural, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, acrobacia, tradición ancestral, fiesta patronal, música andina, chasquido…
Desafíos:
- Desplazamiento de jóvenes a las ciudades.
- Pérdida de idioma quechua.
- Commercialización excesiva en festivales turísticos.
- Falta de apoyo estatal sostenido.
Iniciativas de revitalización:
Turismo cultural:
- Miles de turistas nacionales y extranjeros asisten a las fiestas de Navidad, Corpus Christi y San Juan.
- Se han creado rutas culturales en la Ruta de las Danzas Andinas (Ayacucho–Huancavelica–Apurímac).
 Un legado que sigue vivo
Un legado que sigue vivo
La Danza de las Tijeras es un acto de memoria y resistencia. Cada salto, cada chasquido metálico y cada ofrenda de sangre recuerda que la identidad andina no se apaga: se reinventa. Mientras un danzante levante sus tijeras bajo el cielo de los Andes, el vínculo entre la tierra, los ancestros y el pueblo peruano seguirá latiendo con fuerza.
 Relatos recomendados de Danza de las Tijeras
Relatos recomendados de Danza de las Tijeras
Sin posts relacionados en este momento.