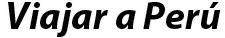Introducción
Introducción
En el altiplano puneño, donde la tierra se confunde con el cielo a casi 4,000 metros de altura, la arcilla ha sido por siglos la materia prima de la memoria, la fe y la identidad. Allí, en la comunidad campesina de Checca Pupuja, la cerámica no es un oficio cualquiera: es un lenguaje que conecta lo cotidiano con lo sagrado, lo ancestral con lo contemporáneo.
Por su valor cultural, artístico y simbólico, el Estado peruano declaró en 2019 a los Conocimientos, técnicas y prácticas asociadas a la cerámica de Checca Pupuja como Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Viceministerial Nº 027-2019-VMPCIC-MC.
 Comunidad y territorio
Comunidad y territorio
Checca Pupuja es una pequeña comunidad campesina del distrito de José Domingo Choquehuanca, en la provincia de Azángaro, departamento de Puno. Con apenas unas 60 familias, combina la alfarería con la ganadería de vacas, ovejas y llamas, y el cultivo de papa, quinua y cañihua.
La tradición alfarera no se limita a este núcleo: se extiende también a comunidades aledañas de los distritos de José Domingo Choquehuanca y Santiago de Pupuja, donde la cerámica sigue siendo parte de la vida productiva y ceremonial.
 Orígenes e historia
Orígenes e historia
La alfarería de Checca Pupuja hunde sus raíces en tiempos prehispánicos, cuando los pueblos andinos ya dominaban el arte de moldear la arcilla. Con la llegada de los españoles, nuevas técnicas enriquecieron el repertorio:
- El vidriado, inspirado en la cerámica de Talavera.
- El torno manual, que permitió piezas globulares y más regulares.
Lejos de ser una simple copia, los alfareros locales recrearon estas influencias y las integraron a su cosmovisión, dando origen a un sincretismo único.
En el siglo XIX, la región llegó a contar con varias “locerías” activas. Y hacia los años 40 del siglo XX, la cerámica de Checca Pupuja se hizo célebre en la estación ferroviaria de Pucará, donde los artesanos ofrecían sus piezas a los viajeros. De allí proviene el nombre con el que muchos la conocen hasta hoy: Torito de Pucará.
 El proceso: de la arcilla al fuego
El proceso: de la arcilla al fuego
Cada pieza de cerámica nace de un proceso largo y minucioso, transmitido de generación en generación:
- Materias primas:
- Preparación:
- La arcilla se muele en maranas (batanes de piedra) con ayuda de piqanas.
- Se mezcla con agua y ch’alla, y se amasa con los pies durante horas.
- La masa se deja reposar varios días en cuartos oscuros y ventilados.
- Modelado:
- Se trabaja principalmente a mano, sobre un tablero de madera (ruwana rumi) colocado en las piernas.
- Las piezas complejas (toritos, apajatas, incalimitas) se construyen por etapas, dejando secar entre añadidos.
- Herramientas:
- Chawina y chatu ruwana para alisar.
- K’isuna y waqtana para bordes y superficies externas.
- Simichanas y ñawichanas para incisiones y rasgos faciales.
- T’ikachana: sellos de rosetones para decoración.
- Decoración:
- Engobe blanco como base.
- Tierras de colores: puka hallp’a (roja), yuraq hallp’a (blanca).
- Motivos florales, espirales (símbolo del amaru, serpiente mítica), zigzags.
- Vidriado con escoria de plomo, óxidos o vidrio molido, que aporta brillo y colores intensos.
- Horneado:
- Pampa horno: quema al aire libre, cubierta con estiércol y piedras.
- Alto horno: construcción cilíndrica de adobe y arcilla, alimentada con estiércol.
- El fuego se mantiene toda la noche; al día siguiente, las piezas se enfrían lentamente para evitar grietas.
 Dos mundos en una misma arcilla
Dos mundos en una misma arcilla
La producción cerámica de Checca Pupuja se divide en dos grandes universos:
 Lo cotidiano
Lo cotidiano
Piezas utilitarias que acompañan la vida doméstica:
- Q’uncha → fogón.
- Manka → olla.
- Chuwakuna → platos hondos.
- Chatu → jarras pequeñas para calentar líquidos.
- Hank’ana → tostadoras de granos.
 ️ Lo ceremonial
️ Lo ceremonial
Objetos cargados de simbolismo y espiritualidad:
Torito → Representa al toro del ritual de señalacuy (marcación de ganado). Con wallqu en el cuello, lengua afuera y decorado con espirales y rosetones, simboliza prosperidad. Desde los años 40 se vendía en la estación de Pucará y hoy se coloca en pares en los techos de las casas como amuleto de fortuna.
Apajata → Vasija usada en matrimonios como ánfora de brindis y ofrendas. Decorada con escenas de novios, padrinos y músicos, lleva una cabeza de toro en el frente que sirve como pico.
Incalimita → Botella ritual para aguardiente, decorada con un personaje antropomorfo llamado “mariscal”, que porta chullo, alforja y copas. Representa mando, hospitalidad e intercambio.
Según el investigador Luis Ramírez, tanto la apajata como la incalimita descienden del urpu (aríbalo inca), recipiente ceremonial vinculado al culto del agua y la fertilidad.
 Toritos de Checca Pupuja: tradición, técnica y vida
Toritos de Checca Pupuja: tradición, técnica y vida
En este video, el maestro ceramista Ignacio comparte el arte de modelar el torito de Checca Pupuja, símbolo de protección y abundancia en la vida andina.
Desde la extracción de la arcilla (sañu), la paciencia en el modelado y la pintura con tierras locales, hasta la quema en hornos tradicionales, el proceso revela una tradición que se transmite de generación en generación y que sigue viva gracias al amor y la voluntad de sus portadores.

 Transmisión cultural
Transmisión cultural
El saber ceramista no se enseña en escuelas: se transmite en el hogar. Los niños comienzan con miniaturas (ch’iñi), mientras los adultos elaboran piezas mayores.
Existe una creencia extendida: el alfarero debe estar en buen estado de ánimo. Si trabaja con tristeza o enojo, las piezas pueden quebrarse en el horno.
Hombres y mujeres se reparten roles: los primeros elaboran vasijas grandes y esculturas; las segundas, platos, tazas y utensilios pequeños.
 Economía y vida comunitaria
Economía y vida comunitaria
La cerámica es también sustento y red de intercambio:
Este circuito mantiene viva la economía familiar y refuerza las redes comunitarias de reciprocidad.
 Reconocimiento oficial
Reconocimiento oficial
El 27 de febrero de 2019, la Resolución Viceministerial N° 027-2019-VMPCIC-MC declaró a los Conocimientos, técnicas y prácticas asociadas a la cerámica de Checca Pupuja como Patrimonio Cultural de la Nación.
El reconocimiento no solo consagra su valor artístico, sino que asegura su protección: cada cinco años, el Ministerio de Cultura y la comunidad deben presentar un informe sobre su estado, garantizando su salvaguardia a futuro.
 Más que cerámica: una voz de los Andes
Más que cerámica: una voz de los Andes
Cada toro, cada apajata, cada incalimita es más que un objeto: es una narración en barro. Hablan de la tierra y el agua, de la abundancia y la unión, de los ancestros y la fe.
Mientras el fuego siga encendiéndose en los hornos de adobe, Checca Pupuja seguirá diciendo al mundo:
“Aquí estamos, aquí resistimos, aquí creamos. La arcilla no se inventa. Se escucha.”
No hay reseñas todavía. Sé el primero en escribir una.
 Descubre más acerca de Cerámica tradicional
Descubre más acerca de Cerámica tradicional
Sin posts relacionados en este momento.