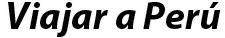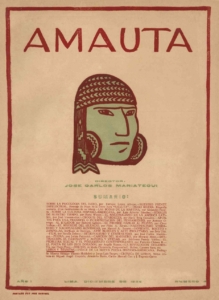Ficha de la pieza
Ficha de la pieza
- Fecha de publicación: Diciembre de 1926
- Páginas: 2
- Lugar de publicación: Lima, Perú
 Texto íntegro
Texto íntegro
LA REVOLUCION DEKABRISTA
POR HUGO PESCE
Hace ciento un años, el 14 de diciembre de 1825, estallaba en San Petersburgo un movimiento revolucionario, ardiente de pasión largo tiempo contenida, anhelante de ideales heroicamente soñados.
No grito de falanges de pueblo invocando Libertad, como movimiento incontenible de un manipulo de elegidos que quiso apresurar la hora del sacrificio para realizar violentamente los sueños vividos en los cenáculos secretos.
Mas los tiempos no eran maduros. Los ideales todavía demasiado lejanos en el tiempo, todavía demasiado altos en el espacio, parecieron quedar intactos sobre las cimas de lo inaccesible.
La revolución fué sofocada por la metralla imperial.
ANTES DE LA REVOLUCION
La condición de Rusia bajo Alejandro I explica en gran parte el estado de ánimo que debió producir los sucesos de Diciembre de 1825.
¿Podemos reprochar a Alejandro que en los primeros quince años de su reino hiciera correr a torrentes la sangre de sus soldados sobre todos los campos de Europa? ¿Qué cosa habría podido detenerle frente a la necesidad de la defensa del Estado, concebida con la mentalidad que hoy le definiría “imperialista” y que él había heredado de su padre Pablo I, de la abuela Catalina II y de todos sus antecesores desde Iván el Terrible? ¿Qué cosa habría podido hacerle creer ilegítimo conducir a su pueblo a todas las contiendas guerreras que nacían de su diplomacia intolerante y ambiciosa?
Por otra parte su pueblo, como tantos otros, atravesaba todavía aquella era del mundo —aún no tramontada en nuestros días— en la cual sobreviven las naciones un estado pretórico, que hincha las venas del orgullo, excita los centros nerviosos que presiden los instintos de la vida animal, hace brotar un súbito deseo de expandirse, de moverse, y hasta de destrozarse, con tal de hacer algo que dé libre desenvolvimiento, en alguna santa guerra, a la vida que pesa, a la vida que hierve. No faltaban entonces —como no han faltado más tarde— altos móviles que aducir, sacras aspiraciones olvidadas que erigir, retocadas sobre los altares. Y el pueblo ruso (como tantos otros) entonces, como más tarde, inmolaba a embrutecerse artificialmente, pocas vidas humanas sobre aquellas altares.
La diplomacia y las guerras de Rusia de 1801 a 1814 no son, en suma, imputables a Alejandro ni a su pueblo; ni tuvieron, por lo demás, una influencia decisiva sobre aquellos que debían devenir los “Dekabristas”.
Es sobre el terreno de la política interna que debe juzgar al monarca, y sobre las condiciones políticas y sociales de su pueblo que se pidió estrecha cuenta a su sucesor, en nombre de la Humanidad.
La augusta abuela de Alejandro I, que intelectualizaba había fornicado no poco en los Enciclopedistas —tal vez más por una manifestación de su esnobismo constitucional que por un sincero impulso moral— le puso al lado como educador al francés La Harpe. Mentor y alumno dedicaban largas horas a entusiasmarse por los escritos de Rousseau, se muestran extasiados por la luz de la nueva filosofía, abren los ojos sobre los monstruosos errores que forman la base de los gobiernos absolutos. Y lloran lágrimas hirvientes sobre el pasado, y hacen santos propósitos para el porvenir.
En la nueva constitución del mundo, también la cara Rusia debe gozar de los beneficios de las nuevas instituciones. ¿Porqué no abdica Alejandro antes de subir al
trono? ¡Ah! nó. El se sacrificará bajo el peso de la corona imperial sólo porque su intención es “dar un día a su país la Asamblea Legislativa”. Tales son las palabras que el joven Alejandro escribía a un amigo, la víspera de ascender al trono de todas las Rusias.
El comienzo de su reino hizo creer por un instante que alguna vez los monarcas pueden ser útiles a la Humanidad.
Para resistir a los lazos de la burocracia que, apoyada en potentísimos magnates de la sangre y del oro había sofocado siempre todos los soplos generosamente libertarios que habían intentado inspirar las leyes en épocas precedentes, se atrincheró detrás de un sabio triunvirato de consejeros no oficiales: Kotschuboi, Speranski, Speranski.
Hoy, éstos, con sus teorías sobre el buen tirano, tendrían que resignarse a figurar, en convenientes oleografías, en algún museo de provincia, para uso de los adolescentes fascistas. Entonces, al contrario, representaban espíritus innovadores en quienes se fijaban anhelos de intensa y conmovida esperanza, mientras en lo alto provocaban un estupor desdeñoso marcado por pequeñas estremecimientos helados, propios de un miedo que se da cuenta de existir.
Speranski declara estar convencido de que “un gobierno no podía ser legítimo si no estaba completamente basado sobre la voluntad general del pueblo”.
El mismo consejero privado del emperador elaboró un ponderado diseño de reforma fundamental del Estado (1809) en que se propone, además de la creación de un cuerpo de ministros responsables, la institución de una Duma o cuerpo legislativo elegido por las Asambleas Provinciales, y de un Senado, sobre los cuales reposaba el Consejo de Estado presidido por la Corona. Reformas todas en perfecta armonía —como nota el mismo Kovalevski— con las ideas del monarca y de su siempre amado La Harpe.
¿Porqué escuchó Alejandro la voz clamorosa de los nobles que pintaban a Speranski como “un peligroso anarquista” o como “un nuevo Cromwell”? ¿Porqué lo exilió? ¿Porqué no actuó tales reformas? En estos breves apuntes sobre su nefasto reino no puedo intentar la elucidación de estos puntos.
El hecho es que las buenas intenciones que habían animado al monarca en el primer período de su reino se redujeron a conceder la institución del Consejo de Estado y de Ministros exclusivamente designados por él.
Aquellas y otras excelsas miras, especialmente después del Consejo de Viena, cedieron muy pronto el campo a propósitos absolutamente reaccionarios. El voluble monarca —tan accesible primero a las insinuaciones de su preceptor y de triunvirato, más tarde a las influencias de las diplomacias napoleónica, inglesa, austríaca alternativamente, y en fin a los panfletos de los nobles y al magnetismo de Araktcheeff— no podía sustraerse al influjo de los represores de la Santa Alianza. Concebida y creada ésta por él, con fines filosófico-místicos, como lo indica su mismo nombre, se convirtió bien pronto en instrumento de Metternich; y su objeto práctico inmediato fué, como se ve, el de oponerse con todo medio a las justas aspiraciones de los pueblos, sea en el terreno de la independencia nacional, sea en el de las libertades constitucionales, que ya comenzaban a ser reclamadas a gran voz en todos los ángulos de Europa.
Las medidas represivas suscritas por el Zar en Carlsbad (1819) contra Alemania, en Troppau (1820) contra España, constituyen el Portugal, la persecución de los liberales piamonteses (entre los cuales se contaban Pellico, Pallavicino y Marroncelli mandados a Spielberg), el
35
ejército ruso al mando de Ermoloff enviado a Nápoles a “restablecer el orden”; y por otra parte las convulsiones que agitaban a los pueblos de la lejana América Meridional, a los Balcanes sangrientos, el martirio de Rigos en Grecia, la voz de los apóstoles Ypsilanti, Kolokottroni y Mavrocordato y de cien otros héroes que lanzaban el mismo grito de combate y morían por la misma idea—no podían dejar de tener un eco profundo en la Prusia de Kriloff y de Puschkin.
Muy pronto surgieron, como en Italia, como en Alemania, como en Grecia, las sociedades secretas.
En Rusia no existía el angustioso miraje de la unidad nacional por conquistar. Otros problemas solicitaban las conciencias. El oprobio supremo de la civilización, el estado de esclavitud, pesaba todavía sobre la Rusia ortodoxa.
Para los campesinos se trataba literalmente de la forma más estrecha de esclavitud material y espiritual (“¿cuántas almas tiene en dote Vera Marinova?”).
Para el resto del pueblo ruso se trataba de otra forma de esclavitud, la económica, al punto de que un consejero de la corona no trepidaba en afirmar que “la población consistía en dos clases de personas: los esclavos de los propietarios y los esclavos de la aristocracia”.
A esto se agrega, para completar el cuadro del tiempo, el poder desmesurado de los nobles, el peso de la burocracia gravando sobre el presupuesto del Estado, la consecuente aspereza de las medidas fiscales, la parcialidad no solo de su aplicación sino de sus mismas directivas (el Gran Duque Miguel Pavlovich poseía varios distritos que no figuraban en el catastro) y por último el estado de exaltación de los campesinos por la imposición de las colonias militares, la alegre ocurrencia de Araktcheeff.
Pero el sollozo trágico de las cosas en la noche rusa no podía despertar a Alejandro I que dormitaba entre edredones mortales, arrullándose en el ritmo al cual su beato corazón marcaba a sus muelles venas imperiales.
LA REVOLUCION
Este orden miserable propio de Rusia—y que reflejaba en parte el de toda Europa—había suscitado por contragolpe un nuevo espíritu de ideal y de sacrificio, de “pensamiento y de acción”, que invadía todas las almas nobles.
Un soplo vivificador había venido a reavivarlo, hálito ardiente que había cruzado las fronteras con las tropas que habían regresado de la campaña de Francia, al mando que—según la expresión de Nicolás Turgueneff, miembro del Consejo de Estado—“aparecía que una era nueva debiese comenzar para Rusia”.
Aparecieron, a semejanza de la Tugend alemana, las primeras sociedades secretas.
La “Unión del bien público” con centro en San Petersburgo y conexiones en Moscú y en el territorio del segundo ejército, tuvo breve vida y acabó por disolverse. De ella formaban parte el príncipe Trubetzkoi, Nicolás Turgueneff y otros gallardos espíritus. En 1818 se forma en Moscú la Sociedad de la Virtud, en la cual, además de Trubetzkoi, campean las épicas figuras de Matvei Muravieff. Bien pronto se difunde por toda Rusia. Cuatro años después se divide en la Sociedad del Norte con principios monárquico-constitucionales, y la Sociedad del Sur republicana, cuyos exponentes principales fueron Pestel y Muravieff. No cesan por esto su acción concertada, para abatir la tiranía.
En 1824 los “Eslavos Unidos” propagan el movimiento entre los esclavos occidentales con el objeto preciso de una libre federación pan-eslava.
Continúa el trabajo intenso de propaganda, entre los jóvenes especialmente, entre los estudiantes y entre los oficiales del ejército. No nos es posible seguir en su
desenvolvimiento esta tenaz obra cotidiana de proselitismo y de apostolado de las nuevas doctrinas. Pasemos sin más a observar su resultado que fue la conjuración de diciembre de 1825.
Había muerto misteriosamente en diciembre del mismo año el Zar Alejandro que se encontraba en Crimea. El gran duque Constantino, su hermano segundo-génito y legítimo sucesor, por haber contraído un matrimonio morganático, había abdicado sus derechos, en vida aún de Alejandro, a favor de su hermano tercero Nicolás. A la muerte de Alejandro se arrepintió y quiso de nuevo la corona que había renunciado. Nicolás, que no se avenía a esto, logró hacerlo callar. El pueblo ortodoxo se escandaliza.
Los revolucionarios vislumbran la ocasión anhelada para hacer estallar la revuelta. La noche del 13 al 14 de diciembre los conjurados se reunieron por última vez en la pobre casa de Rilief cerca del puente azul, sobre el Moika. El místico Rilief, el jefe ideal—no elegido, por todos venerado—los esperaba extendido sobre un desvencijado diván, donde lo tenían postrado una fiebre y una angina cogidas aquella semana al recorrer día y noche San Petersburgo preparando la sublevación de las tropas.
Alejandro Bestujeff le estaba leyendo las pruebas del último número de “La Estrella Polar”, la combativa gaceta que ellos fundaron y dirigían. Poco a poco llegan los otros. Asisten el ardiente capitán Jacobvich y el violento príncipe Schepin; el paciente Ivan Puschkin y el joven teórico Kuckelbeck, uno de los “Entusiastas de la Sapiencia”, secuaces de Schelling. El teniente coronel de la artillería Batenkoff lento y terrible, el barón Steingel de rostro seco y ascético. El príncipe Galitzin puro y sublime, totalmente imbibido del concepto predicado por Sergio Muravieff sobre el acuerdo armonioso que existe entre Dios y Libertad y su hermano de fe el príncipe Obolenski. Acude en fin el teniente Kaiowski el solitario, terriblemente triste, ardiente y desesperado.
En los ojos de todos el mismo relámpago, en los corazones de todos la misma llama.
Rilief habla: “He aquí el plan. Reuniremos en la plaza del senado los regimientos fieles a Constantino que ya han declarado rehusar el juramento a Nicolás. El pueblo está preparado y nos seguirá entusiasta. El príncipe Trubetzkoi coronel de la guardia imperial, nuestro dictador, capitaneando las tropas. Tomaremos palacio. Arrestaremos a la familia imperial. Dueños del poder, haremos leer por el Senado nuestra proclama y formaremos el gobierno provisorio. La Asamblea Constituyente elegirá después sus representantes que serán la expresión de la voluntad del pueblo”.
Un silencio conmovido acoge estas atrevidas palabras pero he aquí que se alza Steingel. Tiene entre las manos la copia de la proclama que propone a la aprobación de los conjurados. Lee lento y solemne:
“El manifiesto del Senado proclamará: la abolición del viejo gobierno; el establecimiento de un gobierno provisorio hasta la organización del gobierno definitivo después de la reunión de la Asamblea Constitucional; la abolición de la esclavitud; la libertad de prensa y la supresión de la censura; la libertad de cultos; la publicidad de los debates judiciales y la institución del jurado; la supresión del ejército permanente; la igualdad de todas las clases sociales ante la ley”.
Steingel calla y de los pechos conmovidos parte unánime el grito: ¡Viva la Libertad! Los hermanos se abrazan. Mañana para unos será la pura alegría del triunfo, mientras para los otros la muerte gloriosa. O para todos, tal vez, la horca.
La multitud, que había recorrido las calles de San Petersburgo al grito de: Viva Constantino!, irrumpe en la gran plaza del Senado. Los regimientos moscovitas se alinean en cuadro adosados al monumento de Pedro el Grande. Al centro la bandera. En torno de ella los miembros de la Sociedad secreta.
En las filas imperiales reina en tanto la más profunda confusión mental. Nicolás sufre una nerviosidad indescriptible.
36
Los jefes honrados lloran en silencio. Los reaccionarios hierven de cólera y querrían recibir en seguida el soberano la orden de ametrallar a “aquella canalla”. Se distinguen por su celo los generales Toll, Beckendorff, Sujanet. Pero el soberano sentía rugir dentro de sí la conciencia y temblaba, cada vez más pálido, sobre su blanco caballo de guerra. “¿Metralla o Constitución?” se preguntaba.
En realidad no tenía artillería a su inmediata disposición. Y después de todo, ¿se podría estar seguros de la artillería? El regimiento de Semeon había enviado su adhesión secreta a los rebeldes. El regimiento de Izmailoff había respondido con el silencio al “Salud! ¡oh valientes!” repetido tres veces por el soberano. Al batallón de Preobrajenski contestó apenas el saludo. Al regimiento finlandés no se pudo hacerlo avanzar más acá del puente Isaac. El cuerpo de la guardia imperial vacilaba frente a las órdenes del coronel Voinoff. Todos esperaban la noche para unirse impunemente a los sublevados.
“¿Metralla o Constitución?” pensaba Nicolás inmóvil sobre su caballo con arreos de plata.
“¿Cuándo marchamos al ataque?” demandaba de todas partes la muchedumbre efervescente en la plaza del Senado.
El emperador carecía de artillería. El pueblo, de un jefe. ¿Quién habría vencido? Pero los generales imperiales forzaron la mano al soberano; la artillería llegó. Los sublevados esperaban siempre la llegada del dictador Trubetzkoi. Más tarde Nicolás recibió también las municiones. Los insurgentes eligieron al fin, después de cinco horas de espera, como dictador a Obolenski, pero éste tenía horror a la sangre. Los cañones, todavía no cargados, estaban a ciertos pasos y se habría podido tomarlos con un impulso. Obolenski callaba y aguardaba. “La Revolución inmóvil”, tal es la trágica y exacta definición de Dimitri Merechkovski.
Jacobvich, finguiendose parlamentario imperial, se acerca al soberano. Gesticulan con la espada desnuda, pero no se decide a matar. No encuentra el porqué. Retorna lentamente entre los suyos.
Finalmente el emperador se aproxima a las baterías y da la orden: Fuego! Más el segundo: Alto! Después: Fuego! Y de nuevo: Alto! Y una vez todavía: Fuego! Y una vez más: Alto! El oleaje irracional de su doble conciencia lo aturdía en un flujo de embriaguez trágica.
En una de estas órdenes y contra-órdenes el comandante Bakunin, ligero como un relámpago, arrebata la mecha al soldado y la aplica a la culata. Parte el disparo. La metralla se dispersa sobre las casas. El segundo disparo desgarra la muchedumbre que responde con un solo grito: Hurra Constantino! Pero los disparos se suceden a los disparos. La granizada de plomo se vuelve infernal. Y las llamas arden en las bocas de los cañones. La metralla silba siniestramente. La sangre corre a torrentes. Es una carnicería. Nicolás continúa: Fuego! Fuego! Sobre la plaza del Senado en pocos minutos no queda un ser en pie.
Porque el cañón los persigue a todos: soldados, hombres, mujeres, niños. Por la calle de la Galerna, por la avenida de Isaac, por el malecón de los Ingleses, a lo largo del Neva, hasta sobre la isla Vasilievski.
Entre los muertos, entre los heridos, entre los fugitivos, entre los arrestados, la policía se lanza ávida: desgarra, busca, indaga. Poco a poco son cogidos los hilos del complot. En pocas semanas los miembros principales de la Sociedad secreta y sus adherentes en las altas esferas, se encuentran encarcelados en la fortaleza de Pedro y Pablo.
Luego comienza la epopeya de Nicolás. Aquel reluce su genio de inquisidor nefando.
El príncipe Trubetzkoi, que no intervino en el movimiento porque estaba enfermo, pero en cuya casa fue encontrado un nobilísimo proyecto de constitución, fue conducido, amarrado a la presencia del Zar. El emperador mismo lo vitupera, lo golpea, lo arroja a tierra. Después perdona la vida. Es su primo; irá a Siberia.
Rilyef, el puro, el santo, el idealista, es debilitado por un régimen de privaciones y de reclusión sepulcral. Después es interrogado por el Zar, que recordando se le ha llamado y lo llama hermano. “Y le dice: ¿Qué cosa has hecho?” Pero si también soy yo, tú quieres el bien de mi pueblo. También yo he jurado no valerme del poder absoluto”. Lo engaña, lo desconcierta, lo domina. Socorre a su familia en miseria. Y cuando lo ha reducido a la demencia más miserable, le arranca los últimos secretos, los últimos datos, los últimos nombres. Después lo hace ahorcar.
Galitzin es encerrado, hambreado, amenazado de tortura, reducido a la agonía. Se le arranca alguna ambigua declaración. En fin se le manda a Siberia.
Odolewski queda reducido al estado del delirio perpetuo, y habla, habla; y dice lo que es y lo que no es. Cae en deliquio; es sangrado. Después continúa, continúa todavía hasta que muere.
Pestel y Muravief, los héroes de la Sociedad del Sur, arrestados después de los fallidos movimientos de Kiev, con ellos Obolenski, Bestuyeff, Kajowski y cien otros, fueron puestos en contacto con elementos provocadores, engañados con falsas noticias de denuncias de parte de sus compañeros, desmoralizados, llevados a los más crueles careos. Obolenski va a Siberia. Los otros cuatro a la horca. Otros cientos seis son condenados, la mayor parte a Siberia. En el tribunal supremo que los había juzgado participaban Tatischev y Kutuzov, dos de los más notorios regicidas de Pablo I.
El 13 de Julio de 1826 se ejecuta la condena. Los oficiales son degradados. Se les lee la sentencia. Se les obliga a asistir al suplicio de sus cinco compañeros. Pero el místico Muravieff y el estoico Pestel, el sensible Bestuyeff, el puro Rilief y el solitario Kajowski caminan serenamente al último abrazo, y sufrieron, fuertes e impertérritos, al patíbulo de los mártires. Por la Libertad habían luchado y vivido. Por la Libertad morían santamente.
DESPUES DE LA REVOLUCION
¿Cuál fue el valor de la fracasada insurrección del 14 de Diciembre? Enorme. ¿Qué simientes germinaron de la sangre de los cinco ahorcados? La simiente de las libertades, de todas las conquistas del pueblo, de todas las victorias que ellos previeron y no previeron, de aquellas que nosotros vemos y de aquellas que verán nuestros hijos. Para la Rusia y para el Occidente. Para Europa y para el mundo.
Nicolás I se abandona desenfrenadamente a la reacción más encarnada. Trata, según la expresión de Larmartine, de inmovilizar el mundo. Pero su actitud intransigente y retrógrada, le subsistía y el agravamiento del mismo estado morboso de cosas sirvió para despertar en el organismo ruso todos los latentes poderes de defensa instintiva.
Y en el sordo trabajo preparatorio, en las subterráneas reuniones de gente libre obligada a esconderse, en la mente de todos, perduraba el perfil de la quinta horca sobre el bastión de Kronverski, en el cielo matinal de un 13 de Julio.
Todas las reformas alcanzadas por el pueblo ruso en el curso del último siglo, a través de largos sacudimientos políticos, tienen su origen en el programa bautizado con la sangre de los “Dekabristas”. Y, en la perspectiva histórica, la revolución de Diciembre de 1825 se enlaza con la revolución de Octubre de 1917. Genuinos precursores de los revolucionarios contemporáneos fueron en todo caso, los que hacen un siglo eligieron con alegría el camino de Siberia o subieron al patíbulo, llenos de fe en un porvenir mejor no para sí ni solo para sus hermanos rusos sino para sus hermanos de todo el mundo.
No hay reseñas todavía. Sé el primero en escribir una.
 Explora entradas similares
Explora entradas similares
Sin posts relacionados en este momento.